![]()
Las mujeres rurales constituyen un pilar silencioso en las economías locales y nacionales. Su trabajo, muchas veces invisible, sostiene la seguridad alimentaria, conserva la biodiversidad y mantiene el tejido social en sus comunidades, que enfrentan cada vez, pobreza, migración y los impactos del cambio climático. Sin embargo, las estadísticas revelan profundas desigualdades estructurales que limitan su potencial y restringen sus derechos.
En América Latina, cerca del 30% de las mujeres rurales viven en condiciones de pobreza multidimensional, con brechas significativas respecto a sus pares en áreas urbanas. Menos del 20% de ellas accede a la propiedad de la tierra, lo que restringe su acceso a créditos, programas de asistencia y tecnologías agropecuarias. Esta exclusión no es casual, sino el resultado de sistemas patriarcales y normativas que históricamente han marginado su rol productivo.
Más allá de los números, está la cotidianidad: mujeres que caminan kilómetros para acceder al agua, que siembran en tierras heredadas, que cuidan animales y, que, al mismo tiempo, sostienen el cuidado de niñas, niños y personas mayores en su hogar.
El trabajo de las mujeres rurales trasciende el espacio agropecuario. Ellas son gestoras de la vida, encargadas de preservar semillas, transmitir saberes ancestrales y mantener prácticas de consumo responsable. La agroecología y la economía solidaria encuentran en ellas aliadas estratégicas, pues combinan la producción con el cuidado de la naturaleza y de sus comunidades.
Este doble rol productivo y reproductivo, aunque esencial para la sostenibilidad, rara vez es reconocido en políticas públicas. El resultado es un círculo de sobrecarga, invisibilización y precariedad. Pese a las barreras, las mujeres rurales no han sido pasivas. Organizadas en asociaciones, cooperativas y redes de liderazgo, han logrado abrir mercados, impulsar prácticas de comercio justo y ocupar espacios en los gobiernos locales. Cada experiencia comunitaria revela una lección: donde las mujeres participan en la toma de decisiones, los proyectos son más sostenibles, inclusivos y resilientes.

Fotografía: Giovanny Cevallos – CONDESAN
En la Amazonía, las guardianas del bosque enseñan que la defensa del territorio es también la defensa de la vida.
Cristina Uvitia, es parte de las Numis (Escuelas de campo), que actualmente implementa el proyecto SEAP Parques para la Vida, para ella es de mucha importancia fortalecer sus conocimientos “Para mí y la comunidad es importante capacitarnos, eso nos permite producir de mejor manera y conservar la naturaleza. Me gustaría aprender más para no depender de otros y preparar de mejor manera la panela, y poder venderla, consumir y alimentarnos más sanamente”.
“Nosotros trabajamos en la finca con la caña, igual tengo platanitos, papa china, yuca y otros productos. Nosotros vivimos de la caña de azúcar, vendemos caña y eso es un sustento para nuestra familia, ayuda para los pasajes de la escuela de nuestros hijos, en cualquier cosita ayuda”. comenta Cristina.
En comunidades andinas, por ejemplo, Doña Eudolia Ortiz, habitante de la comunidad de Cobshe Alto de la parroquia Achupallas, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, forma parte de un grupo de 42, promotores y promotoras beneficiarias del proyecto SEAP Parques para la Vida.
Las y los promotores impulsan y lideran la transformación dentro de se organización o comunidad, buscando mejorar procesos, prácticas productivas, cuidado del medio ambiente y mejorando los medios de vida de las personas de su comunidad.
Para Eudolia es muy importante capacitarse con el objetivo de enseñar al resto de su comunidad “Para mi significa mucho, todo lo que he venido aprendido es muy importante y de provecho que me ha permitido compartir y ayudar en la comunidad para un mejor futuro en la sociedad”.
“Hemos aprendido a cuidar nuestros páramos para no destruir ni talar los bosques, también cuidar el medio ambiente y las vertientes de agua; eso ha sido un compromiso como persona y también con toda la sociedad de la comunidad”, afirma Eudolia refiriéndose a una de las capacitaciones de intercambio de experiencias recibida a través del proyecto SEAP.
Eudolia resalta la importancia del empoderamiento de las mujeres en estos espacios: “Como mujer quiero incentivar a las compañeras mujeres, a seguir capacitándonos y aprovechar estos espacios de aprendizaje. Nada es difícil, con la voluntad de uno mismo todo es posible. Además de ser madres, esposas estamos más tiempo con nuestros animalitos en nuestros campos en nuestras chacras”.
Reconocer y potenciar a las mujeres rurales no es solo un asunto de justicia social, sino una condición necesaria para enfrentar los desafíos globales: el hambre, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Ellas son actores estratégicos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los vinculados con la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y la acción por el clima. El Proyecto SEAP “Parques para la Vida”, iniciativa liderada por el Ministerio de Ambiente y Energía, que cuenta con la implementación y asistencia técnica de FAO, financiado por el GEF y ejecutado por CONDESAN; se implementa en coherencia con el Marco de Gestión Ambiental y Social de la FAO, en particular con la Norma Ambiental y Social 6: Igualdad de género y prevención de la violencia basada en género. En este marco, se ha desarrollado un proceso de capacitación dirigido a las comunidades del paisaje Cebadas–Achupallas (Cobshe, Chipcha, Totoras Kucho, Ozogoche y Pomacocha).






Fotografías: Proyecto SEAP
Estas acciones tuvieron como objetivo fortalecer capacidades locales para promover la equidad de género, prevenir la violencia y garantizar una participación inclusiva en los procesos de gestión territorial. En total, participaron 246 personas, de las cuales 159 fueron mujeres y 87 hombres, reflejando un compromiso creciente de las comunidades por incorporar la perspectiva de género en sus dinámicas sociales, productivas y ambientales.
El énfasis en la igualdad de género no solo busca visibilizar y empoderar a las mujeres rurales, sino también fomentar relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, aspecto clave para la sostenibilidad de las iniciativas comunitarias y la construcción de territorios más justos y resilientes.
El reto es grande: garantizar el acceso a tierra, créditos y tecnologías con perspectiva de género; visibilizar el valor del trabajo de cuidado; y asegurar su participación efectiva en la toma de decisiones.
En conclusión, las mujeres rurales son custodias de la vida y arquitectas del futuro. Su resiliencia no debería ser una carga silenciosa, sino una fuerza reconocida, acompañada y fortalecida por Estados, organizaciones y sociedades. Acompañarlas en su camino no es un gesto de solidaridad, sino una deuda histórica y una apuesta urgente por un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible.




Fotografías: Giovanny Cevallos – CONDESAN
Autores:
- Andrea Lema, Especialista en Salvaguardas, Monitoreo y Evaluación Proyecto SEAP Parques para la Vida
- Verónica Quitigüiña, Coordinadora Nacional del Proyecto SEAP Parques para la Vida
- Giovanny Cevallos, Especialista de Comunicación y Gestión del Conocimiento, CONDESAN





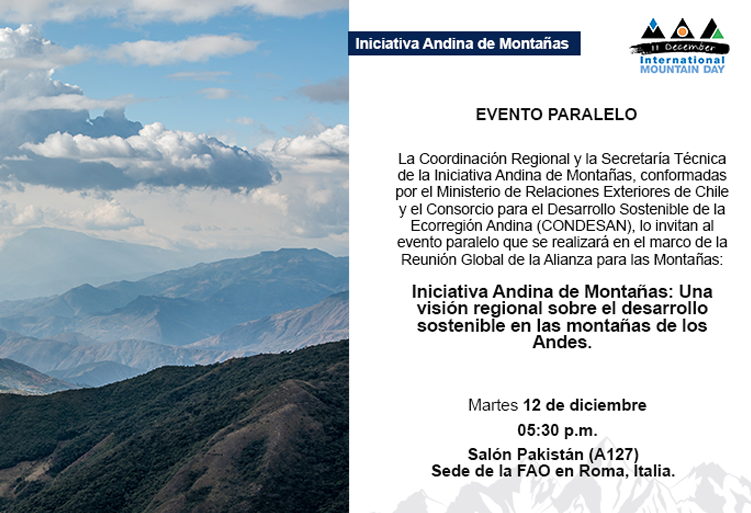
Pingback: Mujeres rurales: custodias de la vida y arquitectas del futuro - InfoAndina